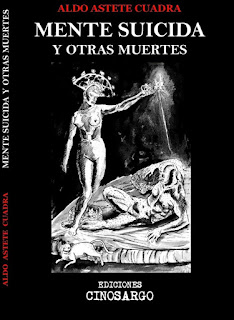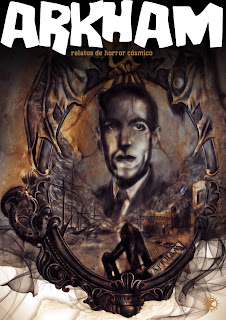|
| Bosquejo de 'Jenifer', Bernie Wrightson. |
“Muchas personas atacan al mar. Yo le hago el amor”-Jacques Cousteau-
“El mar no tiene ni sentido ni piedad”-Anton Chéjov-
Las últimas visitas se fueron
hace más de un mes. Mi hermano con la mujer y el hijo. No creo que vuelvan a
interrumpirme. Se quedaron un fin de semana. Hablamos poco. Ellos se la pasaron
más preguntando por mi vida que contando de la suya. Yo hace tiempo que no
tengo novedades.
Y ella
no les cayó bien.
Desde
que me separé, cerraron el diario y cobré la indemnización, me di por liberado
de responsabilidades anteriores. Vendí todo lo que tenía y me mudé a la costa.
Alquilé una cabaña de pescador, lejos de todo, para escribir la novela que
postergué casi desde el mismo momento en que encaré la decisión de vivir de la
escritura.
Hacía
siete meses de todo aquello y no había escrito nada. Dos o tres intentos
introductorios. Algo de vino, muchos cigarrillos y nada de voluntad. Cuando me
saturé de leer y ver películas para intentar motivarme, empecé las caminatas.
Para oxigenar las ideas.
Antes
de mudarme, nunca había visto el mar en persona. No se dio. Y siempre me sedujo
la idea de que el movimiento continuo de la masa líquida favorecía el flujo de
ideas. Me pasaba lo mismo cuando miraba el río, el chorro de la canilla e
incluso con el sonido de las gotas.
Me
hamacaba entre diferentes ideas que no me terminaban de convencer como para
llevarlas a cabo, mientras caminaba, dos horas por la mañana, dos por la tarde.
Salía
después del desayuno. Volvía para comer, dormía siesta y salía de nuevo hasta
que caía el sol. Abría un vino cuando ya estaba oscuro, ponía música y me
quedaba sentado en la galería, fumando y mirando la marea hasta que se acababa
el vino. Después, a la cama. Y así.
El
dinero no me iba a alcanzar para siempre. Creía que una vez que hubiera
arrancado, terminaría la novela en menos de cuatro meses. Tenía apalabrado un
editor de la capital, que me conocía del diario, había leído un puñado de
relatos y estaba interesado en mi posible veta de autor. La publicación del
libro me abriría puertas para volver al ruedo. Quería recategorizar mi firma.
No
invité más que a unos amigos, al final del primer mes. Me aburría como un hongo
pero me la pasé hablando maravillas de mi soledad productiva. La reunión
consistió en recordar las anécdotas en común y vendernos mutuamente nuestros
estilos de vida.
Cada
quince días hacía un pedido de comestibles y volvía a casa. Y así era todo
hasta el día que la encontré, a mediados del otoño.
Hacía
frío. No me cruzaba casi nunca con nadie, menos en esos días. Después de rodear
un montículo de piedras y arena, ahí estaba. Sentada en cuclillas, con el pelo
mojado derramándose como una lluvia de aceite oscuro por los hombros huesudos y
la curva de la espalda. Miraba hacia el mar y tiritaba. Sus pies delgados,
largos, se frotaban mutuamente. Los dedos de las manos, entrelazados, rodeaban
los tobillos adolescentes. La cara apoyada en las rodillas. Era media mañana.
El día nublado susurraba brisa helada.
Le
pregunté si estaba bien, si le había pasado algo. Soltó sus piernas y abrazó
las mías. Levantó la vista. Tenía los ojos negros, la pupila y el iris se
fundían en un solo punto, uniforme y milenario como la noche. La piel clara se
volvía grisácea con el viento. Me saqué la campera y la cubrí. Después nos
fuimos a casa.